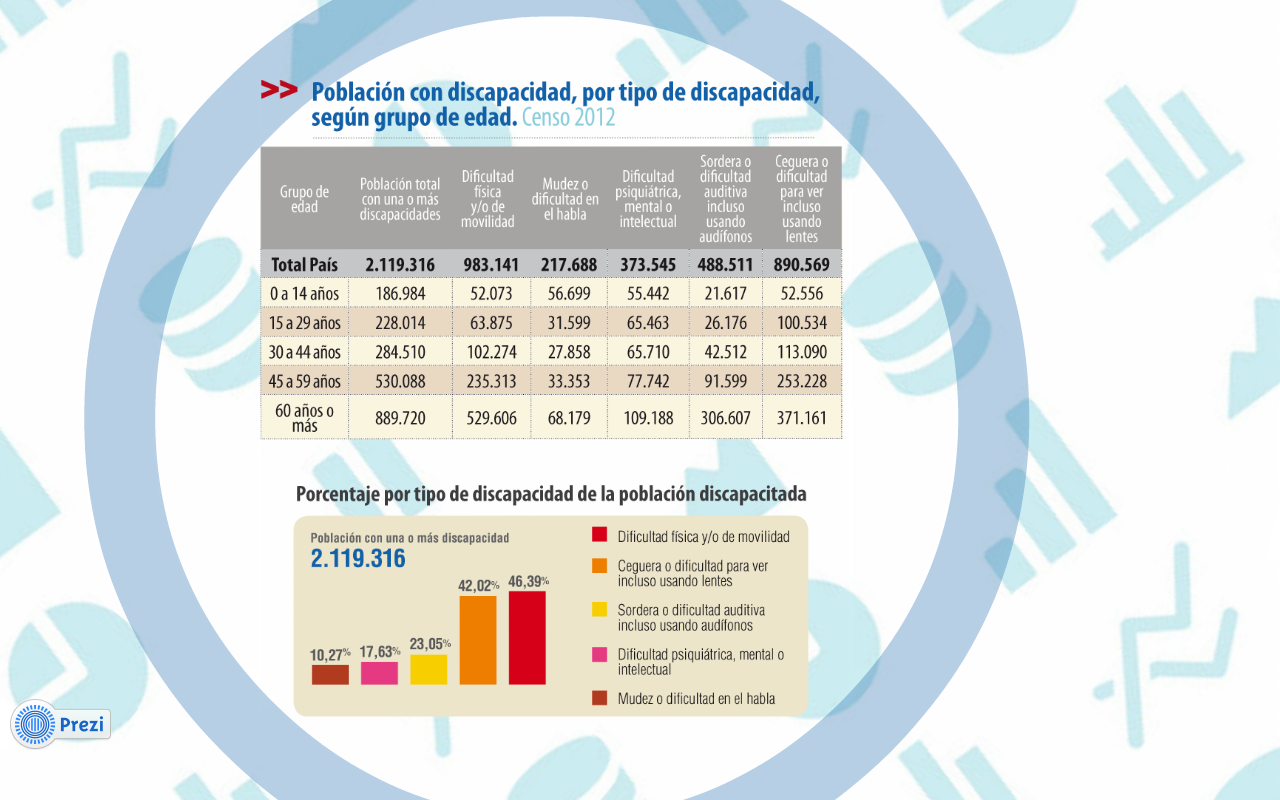Un relato personal que queremos compartir con ustedes, escrito por Alejandra Riquelme, mamá de Álvaro, joven con síndrome de Tourette, donde nos expresa cómo se vive en un mundo lleno de barreras actitudinales, donde por mucho que existan rampas y ascensores, los prejuicios son algo más complejo de erradicar.
 “Vacaciones de invierno… ¡Qué rico!… Nuestras vacaciones merecidas, soñadas, contando los días para irnos a la isla de San Andrés, en El Caribe colombiano durante julio. Es nuestro primer viaje en familia al extranjero, mi marido, yo y nuestros tres hijos. Álvaro, de 14 años, Fernando, de 10 años y Rodrigo, de 7 años. Nos desvelamos preparando todo, no vaya a ser que se nos olvide algún detalle: la ropa que llevaremos, viendo videos de lo “imperdible” para –precisamente- no perdernos nada, conocer al máximo, disfrutar y descansar en familia. Todo sonaba ideal, unas vacaciones de ensueño.
“Vacaciones de invierno… ¡Qué rico!… Nuestras vacaciones merecidas, soñadas, contando los días para irnos a la isla de San Andrés, en El Caribe colombiano durante julio. Es nuestro primer viaje en familia al extranjero, mi marido, yo y nuestros tres hijos. Álvaro, de 14 años, Fernando, de 10 años y Rodrigo, de 7 años. Nos desvelamos preparando todo, no vaya a ser que se nos olvide algún detalle: la ropa que llevaremos, viendo videos de lo “imperdible” para –precisamente- no perdernos nada, conocer al máximo, disfrutar y descansar en familia. Todo sonaba ideal, unas vacaciones de ensueño.
Los niños están más que entusiasmados. Mi esposo, Marco, y yo también. Allá celebraríamos doce años de matrimonio. Sonaba ideal celebrarlo en San Andrés. Y de hecho, fueron unos días de descanso total, de playa, de sol, de comidas sabrosas, de bucear…. escapándonos del frío.
El día de nuestra partida, llegamos al aeropuerto de Santiago a las 21:00 horas pues teníamos vuelo a la medianoche. Se avecinaba una larga espera. Quienes tienen hijos saben a qué me refiero: niños con sueño, medio aburridos, no hay mucho qué hacer en un aeropuerto. Álvaro hacía su mejor esfuerzo. “Paciencia, hijo”, le decíamos, “falta poco”.
Los nervios y la ansiedad lo traicionan y los tics aumentan notoriamente. Sonidos, carrasperas, aleteos de brazos. A veces carraspea tanto que vomita, en cualquier parte. No importa si es en la escuela, en un restaurant o en un aeropuerto. Le duele. A veces se le ha hinchado el pecho del dolor. Ahí empieza lo de siempre: las miradas oblicuas, los cuchicheos… no hacemos caso. Decidimos hablar con la encargada del embarque, en la puerta del avión, y le explicamos que Álvaro tiene síndrome de Tourette. Nos deja pasar primero. “¡Qué bueno!”, le digo a Álvaro “¿Viste que sirve tener Tourette? ¡No tenemos que hacer la tremenda fila!”.
Ya sentados en el avión, los ruidos continúan. Álvaro está nervioso. Hasta que se duerme, sigue carraspeando, fuerte. El caballero de atrás le pregunta a Marco: “¿Tiene que hacerlo siempre?” “Sí”, le contesta, “es que tiene Tourette”, explicándolo, explicándonos, explicándole. Menos mal se durmió, así descansa y no escucha las quejas del vecino de asiento.
La conexión entre Bogotá y la isla San Andrés se retrasa por tormenta en la isla, pero nos enteramos cuando estábamos todos muy bien instalados en nuestros asientos. Toca bajarse del avión, esperar, volver a embarcar. El avión iba lleno y nosotros, sentados en la mitad. La situación era estresante para todos. Álvaro no daba más de ansiedad cuando por fin llegamos a San Andrés, más tics aún. Lo tomé del brazo y dirigiéndome a las personas que estaban adelante sacando su equipaje de mano les pedí amablemente: “Por favor ¿Me dejan pasar? El niño tiene Tourette, ansiedad…” Traté de avanzar, infructuosamente. El resto de los pasajeros sólo reclamaban: “¿Y por qué?”, “¡Qué patuda!”, “¡La señora fresca!”, me decían. Oídos sordos, no más.
¡Por fin! Hotel, buffet abierto en todas las comidas… ¡Exquisito! Y, claro, harta gente. Entre tanta carraspera y tos, era difícil pasar inadvertidos. Comíamos siendo observados en todo momento. “¡La gente ni disimula!”, pensé. Lo seguían con la mirada –una mirada de desagrado, obviamente. ¿Creerán que no nos damos cuenta?, creo que les da lo mismo, la verdad. ¿Se pondrán en nuestros zapatos para imaginar qué se siente ser observados siempre? Y así, todos los días.
Álvaro prefería que le lleváramos comida a la habitación. ¿Comodidad de adolescente? ¿O era consciente de lo que produce? Prefiero no saber. Y, una vez más, contándole a los garzones y al personal del hotel que Álvaro tiene Tourette, explicándoles de qué se trata, que no puede evitar los sonidos que hace. Afortunadamente, no recuerdo otras situaciones en la isla que se parecieran a la del avión, el aeropuerto, el retiro de equipajes, el hotel, el restaurant… pero, a ver ¿No son esas ya muchas para un niño de 14 años?
El avión de regreso desde la isla despegaba a las 4 de la madrugada, lo que significó llegar al aeropuerto a las 02:30 horas. Todos con sueño, obviamente, especialmente los niños a los que despertamos para partir.
Ya en la fila para el check-in, para “no hacer problemas”, Marco se quedó más atrás con Álvaro hasta nuestro turno. La sala de embarque… uff… Recuerdo a un tipo mirando fijamente a Álvaro, a no más de dos metros de distancia. Solo dejó de hacerlo cuando yo me di cuenta y abracé a mi hijo y empecé a mirar yo fijamente de vuelta al sujeto. La misma escena se repitió con al menos tres mujeres más y otro hombre ponía su mejor cara de asco cuando Álvaro carraspeaba.
Estaba (estoy) agotada. Yo no ando mirando fijo a la gente porque son gordos o delgados, porque estornudan, porque son lindos o feos. En el avión, Álvaro se durmió. Aun nos quedaba la escala en Bogotá.
Ahí, tuvimos cuatro horas de espera para abordar el avión de regreso a Santiago. En la fila de la conexión, de nuevo las miradas fijas, intimidantes, insistentes, intrusivas, agresivas. No resisto y le pregunto en voz alta a una de las mujeres que miraba descaradamente: “¡Oye! ¿Sabes que tiene Tourette? No dejará de hacer sonidos. No puede”. Mi esposo Marco también encaró a alguien más por la misma situación. Otra vez, fuimos a hablar con un guardia, explicando, otra vez, todo de nuevo. Nos hicieron pasar por la fila preferencial.
Nos sentamos a esperar el llamado de embarque de nuestro vuelo de regreso a Santiago. Aprovechamos de desayunar. Álvaro nunca dejó de carraspear. Ahí, en las esperas eternas de esos no-lugares que son los aeropuertos, se acercó un guardia del aeropuerto a decirnos que “ha recibido muchas quejas por los ruidos que hace el joven”. ¡¿Qué cresta les pasa?! ¿¡Quejas?! No podíamos creerlo. Le dijimos al guardia que el joven se llama Álvaro, que tiene síndrome de Tourette, que no puede dejar de hacer esos ruidos que en realidad son tics. Nuestro tono también cambió. Dejamos un reclamo por escrito en el aeropuerto.
Y otra vez hablamos con el encargado del embarque al avión, explicando por enésima vez lo mismo. Ya en la fila para entrar, de nuevo las miradas intrusas, de nuevo pasajeros con caras de asco mirando a mi hijo. No resisto. Me largo a llorar. “¡Dios mío! ¿Acaso tenemos que quedarnos encerrados? ¿No tiene mi hijo derecho a viajar y conocer el mundo?”, pienso. Otra vez enrostro a alguien, “¡Ya dejen de mirarlo!”. Álvaro permanece siempre a nuestro lado. Obviamente se da cuenta de todo. “Mamá, perdón, no importa”, me dice. ¿Por qué mi hijo tiene que pedirme disculpas por las conductas de otros? No es justo.
Ya en el avión, Marco habló con la azafata encargada, explicando todo –una vez más- porque probablemente alguien más reclamaría y no tenemos ni energía ni paciencia para eso otra vez. Ella, muy amable, comprendió. Y, además, se mostró preocupada: En la mitad del vuelo, le llevó una botella de agua “al niño enfermito”. Yo la escuché. Eso le dijo a otra compañera de vuelo. Probablemente ellas ni se acuerdan, entre tanto viaje y con tanta gente. Pero a mí nunca se me olvidará: “niño enfermito”. “Si estuviera enfermo, estaría en el hospital”, les digo siempre a mis alumnos, todos con alguna discapacidad intelectual, cuando les sugiero cómo deben responder cuando los tratan de “enfermos”. Las azafatas eran chilenas y su vocabulario para referirse a mi hijo era obsoleto, según cualquier teoría de educación actualizada.
En el aeropuerto en Santiago, al enfrentarnos a la fila de migración, otra vez lo mismo. Son muchas horas de vuelo, varios cara a cara con pasajeros, azafatas, guardias en aeropuertos, y la verdad ya nos sobrepasa. Ahí también enrostré a más de alguien. Sólo me faltaba pararme en el medio de la fila y gritar “¡Tiene Tourette! NO PUEDE dejar de hacer esos sonidos. ¡Dejen de mirarlo!”.
Probablemente muchos lectores dirán mil cosas y opinará –con buena o mala intención, bien informados o ignorantes de todo- sobre qué debiera hacer y qué no. Que después de tantos años de haber dado tumbos con médicos que demoraron años en darnos un diagnóstico acertado, probando mejores tratamientos, medicamentos más adecuados, lidiando con situaciones como éstas, buscando una y mil veces un colegio que lo acepte, escuchando a colegas educadoras que mejor lo deje en casa y le enseñe yo misma, que a estas alturas ya debiéramos ser indiferentes, que no nos importe el qué dirán. Pero las miradas son cotidianas, constantes, invasivas, agresivas, irrespetuosas de mi hijo y de su espacio, de nosotros como padres y de sus hermanos más pequeños que lo aman. No son sólo las miradas de un viaje internacional. Son de todos los días. En la calle, en el supermercado, en el colegio. Tenemos paciencia y ponemos nuestras mejores herramientas y movilizamos nuestros recursos amorosos para contenerlo, contenernos, ser felices. Pero es agotador. ¿De qué inclusión me hablan? Que nadie te mire o mire a tus hijos por cómo son debiera ser el punto de partida de una real inclusión… ser uno más. Ser iguales.
Alejandra Riquelme, columnista invitadaAlejandra y su esposo Marco son educadores diferenciales de profesión y desde hace siete años tienen un colegio para niños y jóvenes con discapacidad intelectuales en Limache, región de Valparaíso, llamado “Estrella de Luz”. Es su proyecto profesional y familiar. Ellos están casados hace doce años y tienen tres hijos, el mayor de ellos fue diagnosticado hace unos años con síndrome de Tourette, luego de un largo peregrinaje con médicos en Valparaíso y Santiago. |